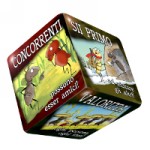Economía de la alegría 3/ La cultura jubilar atraviesa profundamente a la Biblia, como en dos episodios cruciales del libro de Nehemías
Luigino Bruni
publicado en Avvenire el 08/04/2025
La cultura jubilar no se debe limitar solo a los textos que legislan expresamente el Jubileo o el año sabático. En varios libros de la Biblia hay, de hecho, pasajes con dimensiones decisivas para entender el humanismo bíblico. Después del análisis del libro de Jeremías, ahora miremos de cerca un capítulo del libro de Nehemías, un alto funcionario (copero) de la corte deArtajerjes, el rey persa (465-424 a.c.). Nehemías fue un hebreo laico nacido en el exilio, que, como Esther, llegó a los más altos cargos de la corte, y luego se convirtió en gobernandor de Judea bajo la ocupación persa. Nehemías, mientras estaba en Susa, tomó conciencia de las míseras condiciones de los judíos de Jerusalén: “Los que se libraron del destierro sufren grandes males y humillaciones. Los muros de Jerusalén fueron derribados” (Neh 1:3). Nehemías sintió un llamado (cap. 2), pidió al rey ser enviado a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Cuando una parte de los exiliados en Babilonia regresó a su patria, la convivencia con los hebreos que permanecieron en Jerusalén no fue nada fácil. Había razones económicas y patrimoniales muy claras - las tierras de los deportados que, en parte, habían pasado a las familias que se quedaron, ahora entraban en reclamo -; pero también había razones teológicas y religiosas: los que habían evadido la deportación tendían a tratar a los deportados como culpables, merecedores del exilio (un gesto muy común de tantas comunidades).
Cuando Nehemías comienza a recontruir los muros y la dignidad de su pueblo en Jerusalén, su libro nos reporta un hecho muy importante: “En esos días hubo una gran protesta de parte del pueblo y sus mujeres contra sus compatriotas judíos. Había quienes decían: ‘Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos; por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos’”. Al escuchar eso, Nehemías quedó “muy enojado”. Y les dijo a los nobles y a los magistrados: ‘¿Ustedes exigen el pago de intereses a sus propios hermanos?’. Convocó a su pueblo y les dijo: ‘Lo que están haciendo no está bien… ¡Perdonemos las deudas! Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas y también los intereses que cobraron del grano’. Entonces ellos respondieron: ‘Lo devolveremos y no les exigiremos nada’. Y toda la asamblea dijo: ‘Amén’. Y alabaron al Señor. Y el pueblo cumplió lo prometido” (5:1-13). Un maravilloso amén económico y financiero, totalmente laico y espiritual.
Es muy importante el grito de las mujeres a los hombres de la comunidad. Estas antiguas y fuertes palabras deberían hacernos reflexionar sobre una dolorosa constante de la historia de la humanidad. Y es la infinita mansedumbre y la heroica paciencia de las esposas y mujeres que, durante milenios, han sufrido violencia por guerras desencadenadas entre hombres, y que hoy siguen sufriendo. Un profundo y extenso sufrimiento, totalmente femenino, impotente e inocente, que atraviesa lugares y épocas de todas las culturas. Un colosal patrimonio ético de la humanidad, un dolor colectivo milenario, que merecería al menos el Nobel de la paz, atribuible a las mujeres de ayer y de hoy, que no solo han cuidado la paz y han combatido en las casas y en las plazas todas las guerras, sino que fueron y son las primeras en sufrir en cuerpo y alma las devastaciones y las atrocidades de todas las guerras. En las guerras los hombres combatían y combaten en los campos de batalla y en las máquinas de muerte, las mujeres combaten en su propia carne y en la de sus hijos y esposos: un sufrimiento duplicado, multiplicado, infinito. “Siempre tengo en mente lo que contó Teresa Mattei, la más joven de las veintiuna constituyentes: cuando se votó la Constitución, específicamente el artículo 11, relativo al repudio contra la guerra, las mujeres de todas las pertenencias políticas se cogieron de la mano. Todavía me emociono cuando leo este recuerdo” (Lucia Rossi, Secretaria del Spi-CGIL). Una imagen estupenda de la tenaz alianza de las mujeres por la paz, para expresar con el lenguaje mudo del cuerpo y las manos su absoluto rechazo a la guerra.
Esa solidaridad maravillosa entre mujeres, que sobrevive todavía con esfuerzo, ha madurado durante siglos de guerras, cuando aprendieron a cuidar la vida y la esperanza en un mundo de hombres que las mataban una y mil veces con armas, gestos y palabras equivocadas – siempre el primer poder es el del lenguaje con el que se inscriben los discursos y se controlan las palabras. Este lamento y este protagonismo de las mujeres nos revela otra dimensión fundacional de la cultura jubilar, que en la historia de la cristiandad hemos olvidado, dejando a las mujeres un rol secundario en el fondo de las iglesias, en los coros, en los ‘amén’ litúrgicos o en los protocolos de las procesiones.
Esta acción de Nehemías y de las mujeres es uno de los episodios más hermosos de la Biblia, que nos dice, entre otras cosas, que el gran dolor de los setenta años de exilio babilónico no fue suficiente para que las leyes mosaicas sobre la prohibición del préstamo con interés se convirtiera en una cultura común en la gente – así como no es suficiente hoy introducir a alguna mujer en la política para cambiar la cultura de la guerra. Los pecados económicos seguían existiendo incluso después del regreso a la patria (538 a.c.). Pero del enorme trauma del exilio por los ríos de Babilonia, el pueblo había aprendido la importancia esencial de la cultura sabática y, por lo tanto, del perdón de las deudas y la liberación de los esclavos. La Biblia es también la custodia secreta y discreta de esos pocos gestos diferentes, a veces de uno solo, para que nosotros podamos transformarlo en semilla.
El sentido pleno de este gran episodio se nos da si lo leemos junto al capítulo ocho del mismo libro de Nehemías, en uno de los fragmentos más famosos e importantes de toda la Biblia, que tiene como protagonista al sacerdote Esdras. Es un momento crucial de la refundación religiosa y comunitaria del pueblo, con una particular fuerza lírica: “Entonces todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las Aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la Ley de Moisés… Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la asamblea de hombres, mujeres y todos los que podían entender… Y cuando abrió el libro todo el pueblo se puso de pie. Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: ‘¡Amén! ¡Amén!’… Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley” (cap. 8: 1-9). Otro bellísimo amén – ¡qué lindo sería poder repetir uno de estos ‘amén’ como nuestra última palabra en la tierra!
Este relato no es solo un punto de origen (tal vez es el punto) de la tradición del uso litúrgico y comunitario de la Escritura; es también el don de la palabra, de la Torá a todo el pueblo – la lectura duró varias horas, y todos estaba de pie. Ya no más monopolios de escribas y sacerdotes, acá la palabra se vuelve un elemento esencial para un nuevo pacto social, una resurrección colectiva – la palabra pueblo se repite doce veces. Y el exilio ha realmente acabado. En la historia de Israel hubo otros momentos de transmisión de la palabra. Pero la Biblia quiso darnos este momento particular, un acto solemne presentado con la fuerza de un testamento, para marcar el comienzo de una nueva época, que puede ser la nuestra.
Hay un detalle importante: aquella asamblea popular tiene lugar ‘en la plaza que estaba delante de la puerta de las Aguas’. Este acontecimiento litúrgico y espiritual decisivo no se realiza en el templo, lo que significa que la Palabra tiene prioridad por sobre el templo – hay que recordar que en Jerusalén el templo nunca dejó de funcionar. En este pasaje encontramos un fundamento de la verdadera laicidad bíblica: la palabra puede ser anunciada, quizás debe ser anunciada en la plaza, en las calles de la ciudad, donde después sigue caminando en ‘procesión’ – una procesión civil que recuerda las procesiones que se hacían al momento de las fundaciones de los primeros Montes de Piedad en el siglo XV.
Desde ese día sabemos que para proclamar la palabra de Dios no hay lugar más litúrgico que una calle, que una plaza, que un mercado. Con aquella plaza frente a las puertas de las Aguas regresa la primera pequeña carpa que a los pies del Sinaí cubría el Arca de la alianza con las tablas de la Torá adentro. Un día esa carpa se convierte en el gran templo de Salomón, pero en el pueblo nunca se había apagado la nostalgia de aquella primera carpa móvil, de pobreza y libertad, de cuando ‘había solo una voz’. Y esta será siempre la raíz de la profecía con la que se termina la Biblia: en la nueva Jerusalén “no vi templo alguno” (Ap 21:22), y ‘el árbol de la vida’ se encontraba ‘‘en medio de las calles de la ciudad’’(22:2).
Volvamos a la cultura jubilar. La nueva fundación comunitaria litúrgica, la laicidad de las plazas superando a la sacralidad del templo, se preparó con el pacto económico-social del perdón de las deudas, provocado por el grito de las mujeres del capítulo cinco. Nehemías primero restableció la comunión y la justicia en el orden de las relaciones sociales, los bienes y las deudas, y solo después refundó la liturgia y proclamó la palabra. Un mensaje de un valor inmenso. Nehemías hizo la asamblea en la plaza porque esa asamblea litúrgica ya era una asamblea política y social.
Las reformas religiosas, litúrgicas, ‘espirituales’ que no están precedidas por reformas económicas, financieras y sociales no solamente son inútiles: son altamente perjudiciales, ya que le terminan dando un crisma sagrado a las injusticias, a las relaciones sociales equivocadas y a los abusos.
Tampoco este jubileo nuestro será inútil si antes de pasar por las puertas santas y por las indulgencias plenarias somos capaces de nuevos pactos sociales, de borrar algunas deudas, de liberar al menos un esclavo, de escuchar el grito de las mujeres y los pobres. Pero hasta ahora no parece que esos actos jubilares estén a la orden del día en nuestras comunidades.