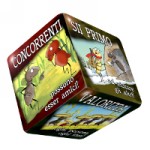A renacer se aprende/14 - Lleva tiempo y mucha comprensión aprender a reconocer la fe y el Dios de ayer en una fe y en un Dios convertidos en algo tan diferentes hasta el punto de volverse irreconocibles.
Luigino Bruni
publicado en Città Nuova el 20/03/2025 – De la revista Città Nuova n.10/2024
El hombre es un animal social, sin embargo, como fuente de sufrimiento y dolor no hay nada como la vida social. Los lugares comunitarios en los que nace nuestra mayor felicidad – familia, amistad, trabajo, amor – son los mismos lugares de las heridas más profundas.
Hasta hace algunas décadas, las comunidades estaban juntas gracias a un principal instrumento: la jerarquía. Padres, reyes, sacerdotes, eran también instrumentos para resolver los conflictos entre las personas, o para evitar que estos surjan. Los conventos y los monasterios mantenían juntas a muchas personas gracias a la presencia de superiores (el nombre ya dice mucho), que desarrollaban la función de mediadores en las relaciones. Sor Ana no se encontraba con Sor Claudia, sino que se pasaba por un tercero, la madre Carla, que estaba por encima de las dos e impedía que el encuentro fuese muy directo y, por lo tanto, peligroso. Además, las comunidades monásticas cuentan con las reglas, la gran herencia de los fundadores, que, junto a las jerarquías, median las relaciones comunitarias. Y aunque era una vida en común, la jerarquía y las reglas hacían que en realidad cada uno interactuara con todos sin tener que “tocar” a nadie. Las amistades particulares eran desalentadas, los caminos espirituales muy subjetivos eran estigmatizados, y las interacciones periféricas y laterales, desaconsejadas, todo para salvar el orden y la supervivencia de la comunidad. Las abadías progresaron durante siglos también porque la jerarquía y las reglas impidieron, o contuvieron, los conflictos interpersonales.
En los movimientos espirituales nacidos de la Iglesia católica en la segunda mitad del siglo XX, sucedió algo parecido, y a la vez muy distinto. La presencia del fundador en la primera etapa de los movimientos, y de sus representantes a nivel local, cumplía un papel muy similar al de jerarquía y las reglas en las comunidades monásticas. El carisma del fundador era tan luminoso que impedía (casi) ver los defectos y los límites de los otros, y los propios: su luz deslumbraba a todo y a todos. Todos miraban solamente el carisma y su misión, y no les quedaba ni tiempo ni espacio para mirar a un costado y descubrir los defectos y los límites de los otros. Las energías emotivas no entraban en juego (no se desperdiciaban) para resolver los conflictos al interior de la comunidad, sino que se usaban para convertir y para difundir el carisma y el movimiento. Y las comunidades crecían. Con la muerte de los fundadores, el contextó cambió y se complicó. En primer lugar, si bien los fundadores de estos movimientos en general escribieron una regla, la función de la regla en estas nuevas comunidades no es la misma que la de las antiguas comunidades monásticas. Son más parecidas, en cambio, al caso de San Francisco y los movimientos mendicantes. Como nos enseñó Giorgio Agamben (Altissima povertà, 2011), lo que realmente contaba para Francisco no era la adhesión a una regla sino a la forma de vida (la del Evangelio). Un hermano que no vive como Cristo no es un hermano, ni una hermana es una hermana, aunque sigan perfectamente la regla. Sus actos y sus palabras no son separables de sus vidas.
Cierto, también los hermanos y las hermanas se equivocan, pecan, son incoherentes, pero sus actos no están protegidos por la fidelidad a la regla. Un hermano que pierde la forma de vida pierde todo, ninguna fidelidad a la regla lo puede salvar. Un benedictino en crisis se podía salvar pegándose a la regla y a la liturgia; un franciscano en crisis solo tiene una chance: convertirse y volver a la forma de vida. Por esta razón, los movimientos son más frágiles que los monasterios, porque ninguna regla puede cumplir una función vicaria de salvación. Esta fragilidad es una expresión de la altísima pobreza del Evangelio.
También los nuevos movimientos nacieron como desnudas formas de vida, porque toda experiencia carismática, incluyendo el primer monaquismo con sus tantas reformas, solo puede nacer así. Y cuando desaparece el fundador, estas comunidades se encuentran muy frágiles porque para seguir solo tienen la fidelidad personal al carisma. Después del fundador, las comunidades solo viven si cada uno es fiel a la forma de vida carismática, las crisis no se resuelven ni con la jerarquía ni con las reglas. Se logra vivir solo si se intenta aun mirar adelante, y no al costado. En una comunidad viva y generativa los límites y los defectos que descubro en el otro se vuelven caminos para entrar en su alma, para cultivar esa ternura que nace frente a un vacío de un hermano, que termina siendo amado no ‘a pesar’ de sus límites sino ‘gracias’ a ellos. Se ve una falta, se sonríe. E inmediatamente después se mira hacia adelante y afuera, para retomar la carrera.