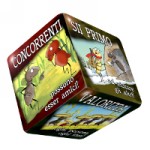Economía de la alegría 2/ Qué nos enseña la cuestión bíblica de la liberación de los esclavos durante el asedio babilónico de Jerusalén
Luigino Bruni
publicado en Avvenire el 25/03/2025
La cultura sabática y jubilar instruye a todo el humanismo bíblico. La celebración semanal del shabbat, luego la del año sabático y por último la del Jubileo, usaban el ritmo cíclico para crear una verdadera y propia cultura sabática. La Iglesia ha usado también durante siglos el método cíclico de liturgia y de fiestas para crear la cultura cristiana y la christianitas. Toda cultura popular nace del culto, por tanto, de acciones repetidas, cotidianas y cíclicas. Lo vemos claramente en el capitalismo con sus tantos cultos a las compras, incluyendo el último rito de entrar en un negocio y pagar 20 euros para recibir ‘a ciegas’ un paquete que nunca fue retirado por el comprador – antes de que llegara la religión capitalista, con estos paquetes huérfanos habríamos hecho un sorteo con fines benéficos. Por eso, en la historia bíblica los gestos sabáticos no seguían solamente el ritmo de los siete años. Se podían hacer también por fuera del año sabático o del jubileo, como lo sabemos, entre otras cosas, por un episodio narrado por el profeta Jeremías – los profetas son importantes para comprender la cultura jubilar bíblica.
Estamos en Jerusalén, que desde hace tiempo es asediada por Nabucodonosor y su ejército babilonio, un asedio que llevará a la destrucción de la ciudad en 587 a.C. (o 586), y luego al exilio. El reino de Juda ya había perdido autonomía. Diez años antes, en lo que fue la primera deportación, Nabucodonosor había deportado al entonces rey Joacim y en su lugar había puesto a Sedequías, el último rey del reino de Juda, un rey que “hizo lo malo ante los ojos del Señor” (2 Reyes 24:19). Este rey, pequeño y débil, durante los varios meses de asedio a Jerusalén, realiza un gesto importante: “El Señor se dirigió a Jeremías, después de que el rey Sedequías hiciera un pacto con todos los habitantes de Jerusalén para dejar libres a los esclavos: cada uno debía poner en libertad a su esclavo y a su esclava hebreos, para que nadie retuviera a un hermano judío en servidumbre. Todos los jefes y todo el pueblo aceptaron los términos del pacto, y dejaron libres a sus esclavos y no los obligaron más a servirles” (Jer 34:8-10). Estamos ante un posible hecho histórico. Sedequías, quizás como último recurso político-religioso para evitar la derrota total y siguiendo el consejo de Jeremías, celebra un pacto con el pueblo, un gesto que se asemeja mucho al año sabático. Repite además, tal como parece, el rito de la alianza de Abraham, con el paso de los contrayentes por entre los dos pedazos del becerro descuartizado (Jer 34:17-21). Este gesto jubilar tenía que ver particularmente con la liberación de los esclavos. En aquel tiempo un hebreo se volvía esclavo de otro hebreo por deudas. Eran esclavos económicos. La Ley recibida por Moisés establecía que la esclavitud económica no podía durar más de seis años (el más antiguo código Hammurabi preveía un máximo de tres años: § 117). En aquella cultura la esclavitud no podía ser para siempre, un fracaso en el plano económico no debía convertirse en una condena de por vida, en una cadena perpetua civil, la economía no era la última palabra sobre la vida. Los esclavos no se liberan y las deudas no se cancelan si no hay entre nosotros un pacto más profundo que los contratos. Milenios después de la ley bíblica, hemos escrito constituciones y códigos que en cierto modo son más humanos y más éticos que la Ley-Torah (gracias también a la semilla bíblica convertida en árbol), pero no hemos sido capaces de imaginar un tiempo distinto, un tiempo de liberación de los muchos esclavos y las muchas deudas de los infortunados, porque hemos anulado cualquier pacto que fuese más profundo que los contratos.
Jeremías sabía que la ley sabática no había sido respetada en los tiempos pasados: “Así dice el Señor, Dios de Israel: ‘Yo hice un pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, donde servían como esclavos’. Les dije: ‘Después de siete años cada uno de ustedes dejará en libertad al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por seis años, y lo dejará libre’. Pero vuestros padres no me escucharon, ni prestaron atención” (Jer 34:12-14). Los padres no habían vivido la cultura sabática. Jeremías entonces se preguntaba si las cosas esta vez serían diferentes.
Por el relato nos enteramos enseguida que el pueblo obedece, que por lo tanto los esclavos son efectivamente liberados: “Todos los jefes y todo el pueblo aceptaron los términos del pacto, y dejaron libres a sus esclavos y no los obligaron más a servirles” (Jer 34:10). Todo parece encaminarse hacia una verdadera conversión, los esclavos son de verdad liberados, después de tantos fracasos en el pasado. Ante a la inminencia de la tragedia mayor, el pacto de liberación de Sedequías parece finalmente haber triunfado.
Pero he aquí el giro en la trama: esos libertadores “volvieron a tomar a los esclavos y a las esclavas a quienes habían dejado en libertad, y los redujeron a servidumbre como esclavos y esclavas” (34,11). Estamos ante un anti-arrepentimiento, una conversión perversa que anula la primera conversión buena. El pueblo cambia de idea y restablece la condición desigual original. No sabemos las razones de este arrepentimiento al revés, pero probablemente su causa principal fue un debilitamiento transitorio del asedio de Nabucodonosor (34:22). Una retirada táctica temporaria produce una nueva ola de ideología nacionalista por parte de los falsos profestas que habían combatido siempre a Jeremías. En el verano del 587, de hecho, Nabucodonosor suspende el asedio de Jerusalén. Los falsos profetas, siempre buscando la ocasión para ilusionar al pueblo en beneficio propio, habían usado ese evento temporal para convencer al rey de que también esta vez (como en tiempos del profeta Isaías y de la derrota de los Asirios), Dios estaba interviniendo, estaba ocurriendo el milagro: David iba a derrocar de nuevo a Goliat. Fue suficiente, por tanto, la disminución del gran miedo para que se violara aquel pacto de liberación, para que se negara la alianza. Los esclavos fueron liberados por un momento, el sueño se desvaneció y volvieron a la casa de servidumbre.
El elemento fundamental de todo pacto es el tiempo. El pacto es un bien de duración. En el día del matrimonio podemos y debemos decir ‘‘para siempre’’, con toda la verdad y la sinceridad de las que somos capaces; podemos arrepentirnos verdaderamente y prometer un cambio en nuestras vidas, decírselo a los otros y a nosotros mismos. Pero solo Dios y sus verdaderos profetas pueden cambiar la realidad de las cosas diciéndolas. A nosotros no nos alcanza con decir palabras para crear una nueva realidad: esas palabras deben convertirse en carne, individual y colectiva, necesita entonces del tiempo. También María necesitó nueve meses. No podemos hoy saber el grado de verdad de las palabras que estamos pronunciado ahora sinceramente – esta ignorancia sobre el resultado de nuestras conversiones sinceras forma parte del repertorio moral del homo sapiens, incluso de los mejores. Quizás solo al final, en el abrazo con el ángel de la muerte, descubriremos la verdad-carne de las palabras más lindas que hemos dicho con sinceridad a lo largo de nuestras vidas.
Pero los arrepentimientos perversos más graves y terribles son los colectivos, cuando una comunidad o una entera generación reniega de las palabras y de los gestos que sus profetas dijeron o hicieron en algún momento brillante de la historia. Levantamos muros que un día más lindo habíamos derribado, cerramos fronteras que un día espléndido habíamos abierto, dejamos morir a niños con un excelente boletín de notas cosido a la camiseta (no nos olvidemos) en un mare nostrum convertido en mare monstrum. Y después basta con fingir un ‘debilitamiento del asedio’ para que los falsos profetas nos convenzan de que no hay ninguna crisis climática, que somos inocentes, que los culpables son los glaciares y los ríos. Bastó con un pequeño cambio en los intereses mutuos de la geopolítica para borrar palabras mayores pronunciadas después de grandes heridas colectivas, grabadas en las lápidas de nuestras plazas, en nuestros cementerios y en nuestras constituciones. Y nosotros volvemos a las carlingas con los cuadrantes de muerte, seguimos a los flautistas de Hamelín que nos convencen de armar la guerra citando a los verdaderos profetas de ayer. Volvemos a las calles y vamos en busca de los esclavos, los metemos dentro de cárceles hechas de ideologías meritocráticas y lidercráticas, los condenamos por ser culpables de su pobreza y su desgracia. Otra vez Caín vence a Abel, el fratricidio a la fraternidad, Jezabel elimina de nuevo a Nabot, Urías es otra vez asesinado por David, el Gólgota le gana a la tumba vacía.
Los falsos profetas hicieron de todo durante años para negar las crisis y el final del reino, convencieron a (casi) todos de que el verdadero enemigo no era Nabucodonosor sino Jeremías, que quería engañar al pueblo con su tesis complotista y derrotista. Citaban a Isaías para refutar a Jeremías, asi como nosotros citamos a De Gasperi para volver a armarnos, usamos incluso la ‘espada’ del Evangelio para justificar nuestras espadas. Construimos nuevas Fortalezas Bastianis, les mandamos nuevos Giovanni Drogo a defenderla de enemigos imaginarios, para quizás descubrir al final que el verdadero enemigo a combatir era solo el miedo a morir de nuestra civilización moribunda.
La Biblia y la historia de la humanidad están marcadas por una profunda lucha entre profetas honestos y profetas falsos. Con una constante: el poder escucha (casi) siempre a los falsos profetas. Y así, incluso si a veces en momentos de grandes temores y dolores colectivos (guerras, dictaduras, tragedias, pandemias…), logramos creer en los profetas verdaderos y logramos convertirnos, después de un par de semanas o meses los falsos profetas ganan otra vez. Y nosotros otra vez volvemos a las calles a cazar a los esclavos que habíamos liberado un día mejor.
Vuelvan verdaderos profetas, vuelvan ahora, la ciudad va a ser otra vez destruida.
Dedicado al Papa Francisco.